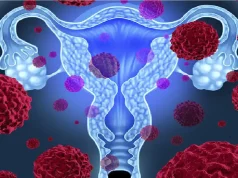Este pez colombiano, de nombre científico Panaque cochliodon, solo se ha encontrado de forma natural en los ríos Magdalena y Cauca. Pese a su importancia en el equilibrio de los ecosistemas, ya que se alimenta de trozos de madera, ha sido poco estudiado y se encuentra en peligro de extinción. Para garantizar su conservación y reproducción en cautiverio, un investigador de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín analizó por primera vez las bacterias de su intestino y encontró que algunas serían útiles como probióticos o biocontroladoras de la calidad del agua.

Sobre el comportamiento, la morfología y las funciones de la cucha de ojos azules se conoce muy poco, ya que la especie se empezó a estudiar en cautiverio hace apenas unos 4 años. “El desconocimiento de este pez es preocupante porque se encuentra en peligro de extinción y está incluida en el Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia”, afirma el zootecnista Juan David Cano Gil, magíster en Ciencias Agrarias de la UNAL Sede Medellín.
Por eso, y teniendo en cuenta que es un pez con un papel clave en el equilibrio de los ecosistemas, gracias a que se alimenta en mayor medida de trozos de madera, el investigador Cano se propuso analizar su sistema digestivo y el microbioma (fundamentalmente las bacterias) de su intestino.
Señala además que “sus hábitos alimenticios son muy particulares e interesantes para procesos de bioindustria, pues los microorganismos que le ayudan a digerir y aprovechar los nutrientes pueden ser útiles como probióticos en otros procesos (para evitar el uso de antibióticos), servir como pesticidas o bioindicadores de la calidad del agua”.
Estudios para salvar la especie y repoblar los ríos
En algunas investigaciones previas, lideradas por el profesor Carlos Arturo David Ruales, de la Corporación Universitaria Lasallista y director principal de la tesis del magíster Cano, se analizó el comportamiento de la cucha de ojos azules en cautiverio, es decir de individuos adaptados a entornos controlados.
“Gracias a esto se sabe, entre otras cosas, que el pez también se puede alimentar de concentrado en hojuelas y vegetales como zanahoria y pepino; que tiene más de 5 dientes dentarios y premaxilares; que está adaptada para vivir en ríos de grandes caudales, y que es territorial y prefiere sitios con acumulación de vegetación sumergida, palizadas de troncos y sustratos duros”, agrega.

Sin embargo nunca se había estudiado el microbioma o comunidad de microrganismos de esta especie, menos aún con individuos tomados directamente del medio natural. “Viajamos a Barrancabermeja y con el apoyo de algunos pescadores artesanales capturamos 3 individuos, el número mínimo con el que podíamos trabajar según los modelos estadísticos”.
Este tipo de análisis, aunque implican el sacrificio de algunos especímenes, son fundamentales para garantizar la conservación de la especie, su reproducción en cautiverio y el repoblamiento de los ríos siguiendo las directrices de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
“Como no se tenían estudios previos sobre la microbiota intestinal de este pez, realizamos pruebas microbiológicas básicas (de cultivo) y pruebas bioquímicas. Así identificamos cepas bacterianas cultivables y no cultivables por análisis metagenómicos, a las que luego se les extrajo el ADN para confirmar su género y especie mediante pruebas como la PCR”, señala el investigador.
Entre las bacterias útiles para la bioindustria se encontraron algunas que brindan información sobre la calidad del agua, otras que degradan plástico, potencian el crecimiento de otros animales como camarones y tilapias, e incluso generan péptidos antimicrobianos que eliminan bacterias patógenas, o que pueden generar enfermedades.
“Se trata de una especie muy interesante, fuerte y ‘evolucionada’, pues ha logrado mantenerse en cuerpos de agua contaminados y adaptarse a nuevas condiciones. Estos estudios nos permiten garantizar sus necesidades alimenticias y llevar a cabo la reproducción en cautiverio para luego repoblar los ríos. Además, abren el camino para nuevas investigaciones en bioindustria”, finaliza el magíster Cano.
Esta investigación también contó con el acompañamiento de las profesoras Luz Adriana Gutiérrez, de la Corporación Universitaria Lasallista, y Sandra Clemencia Pardo, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL Sede Medellín.