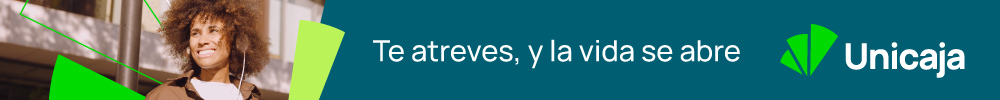Las actuaciones arqueológicas se han realizado en la braña de La Verbenosa, cercana a la villa de la Pola de Allande, y continúan una serie de investigaciones iniciadas en 2021
Uno de los aspectos que está más cerca de confirmarse es el uso de esta braña del occidente asturiano por grupos vaqueiros que subían desde la costa en los siglos XVII y, posiblemente, XVIII
Los trabajos se enmarcan en el proyecto TemPa, dirigido por el arqueólogo allandés de la universidad asturiana Andrés Menéndez Blanco, y cuentan con la participación de la Universidad de Génova y el Incipit-CSIC

Un equipo liderado por el arqueólogo Andrés Menéndez Blanco, del grupo de investigación LLABOR de la Universidad de Oviedo, desarrolla nuevas investigaciones en las brañas del occidente asturiano. En las últimas semanas, han desarrollado excavaciones arqueológicas en la braña de La Verbenosa, próxima a los altos de La Marta y El Palu, en la parroquia de La Puela / Pola de Allande. En este paraje se conservan restos de estructuras ya abandonadas en distintos períodos: cercados de prados, cabañas, caminos…
El objetivo de esta campaña, que ha arrojado nuevos datos sobre la historia de las brañas del occidente asturiano, era conocer mejor estas estructuras y situarlas en el tiempo para entender la forma y el funcionamiento de estos espacios en cada etapa histórica, así como los cambios producidos a lo largo de los últimos cinco siglos. Con este propósito, se han realizado excavaciones en dos cabañas y prospecciones geofísicas mediante magnetómetro para comprobar la existencia de otras estructuras soterradas, además de generar modelos digitales del terreno con el empleo de drones.
Menéndez Blanco explica que ahora mismo se está realizando el largo trabajo de análisis de materiales y datos en laboratorio que sigue a las labores de campo. Sin embargo, los primeros resultados refuerzan algunas de las hipótesis de trabajo manejadas por el equipo, que podrían arrojar nueva luz sobre la historia de la trashumancia y el pastoreo en Asturias.
Uno de los aspectos que está más cerca de confirmarse es el uso por grupos vaqueiros que subían desde la costa en los siglos XVII y, posiblemente, XVIII. De este periodo se han localizado los restos de una cabaña de dimensiones considerables con abundantes restos cerámicos en su suelo que responden a usos domésticos y que van más allá de los usos ocasionales de los pastores locales. “En esos mismos siglos se crean nuevos núcleos con población permanente a lo largo del valle, que afectan a la organización y usos de todas las brañas y recursos del monte”, afirma el investigador.
La hipótesis que se maneja ahora mismo es que esta cabaña y el resto de la braña se transformaría profundamente en ese periodo, ya que solo subirían los vecinos de estos nuevos núcleos cercanos, como La Reigada. Los vaqueiros tendrían acceso a espacios cada vez más limitados, como la vecina braña de Branieḷḷa, frente a la creciente población local.
Estas investigaciones, junto con las desarrolladas desde 2021 por el mismo equipo, están mostrando un paisaje muy dinámico y complejo. Según Menéndez Blanco, “lo más importante es trazar las relaciones entre los distintos cambios que detectamos en cada momento, porque, de esta forma, podremos comprender mejor todos los procesos complejísimos que hay detrás de problemas actuales como el abandono y despoblamiento de las áreas rurales”.
Añade el investigador que “estos desafíos actuales tienen unas raíces alargadas en el tiempo y es necesario entenderlos desde una perspectiva histórica para afrontarlos con éxito”, ya que, de otra manera, las soluciones que se plantean “serán siempre superficiales, perdidas en debates estériles y nada efectivas”.
Estos trabajos forman parte del proyecto La Temporalidad en el Paisaje. Arqueología de las prácticas de gestión de los recursos y del poblamiento rural en la montaña asturleonesa entre los siglos XVI y XXI – TemPa, desarrollado por Andrés Menéndez Blanco gracias a un contrato en la Universidad de Oviedo (programa Margarita Salas), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos de la Unión Europea-NextGenerationEu a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El proyecto ha contado además con la colaboración de dos instituciones externas. Por un lado, con la participación de personal de la Universidad de Génova (Italia) a través del proyecto Kore, dirigido por Anna Maria Stagno y financiado por el Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca de Italia. Por el otro, esta actuación también se ha beneficiado de los medios técnicos y humanos del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) del CSIC, gracias a su integración en una serie de intervenciones arqueológicas coordinadas por el proyecto RURARQ, que dirige el arqueólogo asturiano David González Álvarez, y que cuenta con financiación de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia.