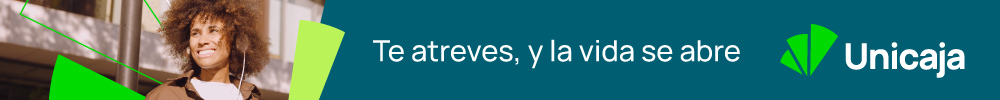El certamen también tenía una categoría juvenil, que ha ganado Dolores Gómez, con su relato ‘Como un fantasma caprichoso’; seguido de ‘Peón de la reina’, de Nerea Felices Garrido; y ‘Asesinato en la estacióno, de Alejandro Camus.
El jurado estuvo integrado por Nieves Diaz-Galiano, directora del programa “Literatura en Miniatura” de Candil Radio; la responsable de la Biblioteca Pública Municipal, Isabel Rodríguez González; y por Aurora Góngora Lorente, perteneciente a la Asociación Cultural “Candil Literario”.
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 28 de septiembre, a las 19,30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huércal de Almería.
Fernando Martínez López ha publicado ‘En el país de Alicia’ en su página web y a continuación lo reproducimos:
En el país de Alicia
Manuel despierta el día que ha señalado para acabar con su vida y la de su esposa. No volverá a dormirse aunque todavía reine la oscuridad, lo tiene asumido, comprobando que la angustia que lo arropa cada noche, cuando se introduce en la cama desfallecido, permanece sobre él aplastándolo como una manta de piedra. Hace días que se han confirmado sus peores presagios, maldita e imperfecta maquinaria celular, y ahora sabe que alberga en su interior un inquilino indeseado que se multiplica con velocidad tumoral. La primera lágrima deja un rastro salado por su mejilla. Puta vida. ¿Dónde se estipulaba en el contrato que el final fuera tan desolador?
Se levanta de la cama procurando no despertar a su esposa. Le crujen los huesos, chirrían las articulaciones y sufre pellizcos en las piernas con cada paso que da, siente la hinchazón en la planta de los pies que no se aplaca ni después de la breve caminata que lo conduce al salón. Allí se arrumba en un sillón que muestra el molde de su cuerpo, ese cuerpo que es como habitar una casa arruinada por los años, y se somete al flagelo de sus pensamientos precipitándose en una depresión tan profunda como una fosa oceánica. Cáncer, la biopsia ha emitido su veredicto, una sentencia cruel a sus setenta y cuatro ya cumplidos. Lo hemos detectado a tiempo, operar y quimioterapia, hay posibilidades. Pero Manuel ha decidido que no le apetece luchar ni contárselo a su hija Alicia que ya tiene bastante con lo de su divorcio y las niñas pequeñas. Luchar, luchar, luchar. Él ya ha luchado bastante en la vida, tiene el cuerpo machacado, y los últimos años han sido la estocada conviviendo con una esposa que parece que partió antes de tiempo, a la que el Alzheimer le ha borrado los recuerdos, el habla y hasta casi la movilidad. Cuánto te quiero, Lucía, ¿qué te han hecho los años y la enfermedad? Esto no es vivir, no, no lo es, cuando los días son como ceniza y vómitos, una sucesión de achaques, silencios, fatigas, llantos y una lista interminable de pastillas para mitigar lo irremediable, fugada la juventud, la época de la inmortalidad. Y ahora cáncer, para terminar de pulverizar el poco aliento que me queda. Lucía, tú ya casi no estás. ¿No será mejor que te acompañe, que nos marchemos juntos para siempre? El pensamiento siniestro le provoca un escalofrío, pero sí, será lo menos doloroso, un punto final anticipado para fulminar el sufrimiento insoportable, no tenemos derecho a añadir más cargas a la triste situación de Alicia.
Manuel toma el álbum de fotos que ojeó antes de acostarse. Es antiguo, con las pastas manidas y las hojas recubiertas del barniz amarillento del tiempo. Sólo contiene instantáneas de la época dorada, cuando los cuerpos eran rocas firmes y las enfermedades accidentes pasajeros. Allí están Lucía y él, sonrientes junto al olivo donde grabaron sus nombres atrapados en un corazón; la primera foto de Alicia recién nacida, en el regazo de Lucía, o aquella otra en la que él, sentado en el filo de la cama, sostiene entre sus manos Alicia en el país de las maravillas mientras se lo lee a su hija antes de dormir. Cuánto le gustaba a ella el libro de Lewis Carroll, disfrutaba convirtiéndose en la Alicia ficticia, ocultándose bajo la cama como si fuera el pozo sin fin por donde se precipitó la protagonista buscando al conejo blanco. Esboza una débil sonrisa al rememorarlo, pero se le desdibuja enseguida como hielo derretido. Esa época nunca volverá, ya han entrado de lleno en los años oscuros donde sólo se goza con el recuerdo.
Siente un pinchazo intenso en la cavidad abdominal, maldito tumor, el poco tiempo que me queda no dejarás de advertirme que sigues ahí, pero te vas a quedar con las ganas, hoy me despido impidiéndote que sigas pudriendo mi cuerpo. Es el día prefijado, claro que sí, se acercará a la facultad de Química donde empleó su vida enseñando e investigando, todos lo saludarán encantados, hola, Manuel, cómo va la vida de jubilado, cómo sigue Lucía, y él les sonreirá impostadamente para perderse luego en el almacén de productos químicos y hacerse con la cantidad suficiente de cianuro de potasio. Lo demás será preparar la disolución, darle de beber a Lucía y luego él, permanecer tumbados en la cama y esperar a que el veneno inicie su recorrido macabro desactivando la producción de energía en cada una de sus células, sumiéndolos en una muerte veloz.
Manuel se levanta de su sillón cuando los primeros rayos de luz se filtran por las cortinas. Se dirige al dormitorio con su andar oxidado para situarse junto a Lucía que todavía duerme sin saber que será el último día de su vida. Bueno, la realidad es que ella ya no sabe nada en absoluto. La mira embelesado, recordando lo que fue, sintiendo en las palpitaciones del corazón cuánto la quiso y cuánto la sigue queriendo.
-¿Sabes lo que me fastidia, amor mío? –le dice anclado en las sombras de la habitación-. Que las noticias lo reducirán a un triste crimen machista. Pobres ignorantes.
Lucía se despierta con el sonido de una voz que le resulta extraña, un idioma tan incomprensible como podría ser el gruñido de un animal. En un recóndito reducto de su cerebro brota el intento rebelde e inútil de articular palabras, un arte que se borró en el mapa de sus neuronas, de modo que abre la boca y no sale nada por ella, un vacío tan abismal como el que vive en su cerebro. Manuel la besa en el cabello, la desarropa y la desviste para cambiarle el pañal y limpiarle la piel con una toalla húmeda. Quizá se trate de la última representación del ritual, de modo que lo realiza con la solemnidad del embalsamamiento de un faraón. Luego la viste con esfuerzo sintiendo la protesta de sus músculos con cada movimiento, le da de comer en la cama introduciendo con decisión la cuchara colmada de leche y magdalenas reblandecidas, rebañando el alimento que escapa de las comisuras de la boca. Vuelve a besarla después de la ardua tarea. Allí dejará toda la mañana a Lucía porque sabe que no se moverá. Él tiene que hacer, tiene que acercarse a la facultad de Química para adquirir el pasaporte que les permita el viaje al mundo donde desaparecen los males.
Es mediodía. Manuel besa a una Lucía inmóvil después de regresar de su siniestra expedición con el botín escondido en la bolsa de la compra. Lo coloca en la cocina, un bote blanco que muestra en un recuadro naranja el símbolo de los piratas. ¿Lo preparo ya o tomamos el último almuerzo, como los reos condenados a muerte? Escoge la segunda opción, encuentra más romántico que la vida se les apague al compás de la luz solar, al anochecer, aunque se reprocha que le parezca sugerente el retraso del adiós definitivo, como si dudara. Enseguida recuerda las tenazas con que aprietan el Alzheimer y el tumor que ha comenzado a destrozarle las tripas y se dice que no, que es el día, que no habrá otros que tachar del calendario.
El cielo comienza a vestirse de púrpura y el brebaje de cianuro ya descansa en dos vasos, listo para ser ingerido. Manuel está sentado en su escritorio redactando la despedida para su querida Alicia y las niñas, las pequeñas Lucía y Alicia, dos nombres para perpetuar la estirpe. Acaba de terminar la nota manuscrita cuando suena el teléfono. ¿Estarán llamándolo del más allá para advertirle que no cometa barbaridades? Pero el más allá, que él sepa, no tiene un número de teléfono con los mismos dígitos que los de su hija. Duda un instante, pero decide que es mejor cogerlo.
-Papá, soy yo. Lucía, tiene unos dolores tremendos de barriga y no para de vomitar. Tengo que llevarla a urgencias. ¿Puedes quedarte con Alicia? Tardaré lo menos posible.
Manuel se siente contrariado porque intuye que se le tuerce el plan previsto. La pequeña Alicia con ellos, un dechado de vitalidad visitando el templo de la muerte, pero qué le va a decir a su hija, no tiene más remedio que aceptar y confiar en que la emergencia sea breve para pasar luego al turno del cianuro y las mortajas. Sólo pasan diez minutos entre la llamada de teléfono y el sonido del timbre.
-¿Cómo estás, papá? –le dice su hija besándolo con apremio. Él podría decirle que se siente como los ajos machacados en el mortero, que tiene cáncer y la ilusión fulminada por la enfermedad de la persona de quien sigue profundamente enamorado, pero se limita a una sonrisa triste como un funeral-. Lucía está en el coche bastante fastidiada. Aquí te dejo a Alicia. En cuanto termine paso a recogerla. Luego le doy un beso a mamá.
¿Qué hago ahora?, piensa Manuel, se supone que debería estar tumbado en la cama con mi esposa esperando a que el veneno contamine nuestras venas. A su lado, la pequeña Alicia es cinco años de ternura frente a sus setenta y cuatro muy castigados, un contraste tan brutal como el que existe entre la risa y el llanto. Le coge la mano y es como si una rama añosa albergara un trozo blando de algodón.
-¿Quieres pintar o ver los dibujos en la tele?
-No, abuelito. Mamá me ha dicho que te pregunte si me puedes leer Alicia en el país de las maravillas, como cuando ella era pequeña.
Manuel se sorprende. Hará cerca de cuarenta años que no ha tocado el libro con el que su hija viajaba a mundos imaginarios de orugas y chisteras, de gatos de Cheshire y reinas de corazones. Lo encuentra en la estantería del salón y su tacto es como el de las hojas secas, crujiente, y huele a añejo y recuerdos entrañables. Comienza a leerlo a la pequeña Alicia que sin pedir permiso se ha acomodado en el sillón de su abuelo, el que tiene impresa la huella de su cuerpo. Lo escucha embelesada, con la atención de quien está descubriendo el secreto cifrado de la vida: el conejo blanco siempre apresurado, el agujero sin fondo, los brebajes que modifican el tamaño del cuerpo, el gato burlón que desaparece a su antojo y la reina de corazones obsesionada con la decapitación. Manuel hace un inciso urgido por ir al baño, esa servidumbre que los años imponen a la vejiga urinaria. Cuando regresa la pequeña Alicia no está.
-¡Abuelito, estoy en el país de las maravillas! –oye decir-. ¡He tomado el brebaje mágico y me he vuelto gigante! ¡Estoy atrapada!
Entonces piensa horrorizado en dos vasos con cianuro de potasio que dejó preparados en la cocina y en la angustiosa idea de que su nieta haya sentido sed. Aunque le duele cada fibra muscular, se acerca con velocidad juvenil a la cocina para comprobar que los vasos están intactos, conteniendo la disolución transparente como el agua pero con un poder mortífero en sus entrañas. Los vierte de inmediato en el fregadero para conjurar el peligro, luego preparará más con lo que le ha sobrado, y comienza a buscar a Alicia. Atrapada, dice que ha quedado atrapada, ya sé dónde está. Pero cuando se arrodilla sufridamente para mirar bajo la cama del dormitorio que fue de su hija, no la encuentra, tampoco en el armario. Una risa infantil y divertida ondula el aire indicándole el rastro que debe seguir. En el dormitorio conyugal reina la penumbra y la respiración de un cuerpo de mujer que perdió la memoria y desaprendió lo aprendido. Es allí, bajo la cama, donde encuentra a la niña.
-Vamos, Alicia, sal de ahí. Te va a dar frío.
-No puedo, abuelito. ¿No ves que me he convertido en gigante y no puedo pasar por la puerta?
-Pues entonces te traeré el antídoto, como en el cuento –dice Manuel siguiéndole el juego.
Al cabo, regresa con una galleta. Es el antídoto perfecto para que su nieta recupere el tamaño original y pueda escapar de su imaginaria prisión. Ella se desliza por el suelo a través de las sábanas colgantes, se incorpora con el libro de Alicia en el país de las maravillas y parece darse cuenta en ese instante que no ha estado sola en la habitación en ningún momento. Allí yace su abuela Lucía, la mujer que brilló un día con luz propia y que ahora, en su crepúsculo, olvidó cómo mandar órdenes a sus músculos para moverse de un lado a otro. La niña la mira como si por primera vez reparara en que tiene una abuela. Siempre la ha visto como un fardo inerte al que el abuelo trata con devoción. Se da cuenta de que respira, de que abre y cierra unos ojos desenfocados en la nada, y entonces posa sus labios sobre su mejilla apergaminada y besa aquel territorio estéril.
-Ven, deja que descanse la abuela –dice Manuel tomándola de la mano.
Suena el timbre. Alicia ya corre para abrir la puerta a su madre que vuelve del hospital. Viene acelerada, un beso rápido a su padre, otro a su madre, y volando porque ha dejado a su hija Lucía un momento en el coche antes de pasar por la farmacia. Su vida es así, puro estrés y tristeza y cansancio. Ninguno se percata de que la pequeña Alicia lleva entre sus manos el libro que su abuelo le ha leído. Manuel les dice adiós con la mirada consciente de que será la última vez. Luego, cierra la puerta y se encamina hacia su escritorio. Mira a un lado y a otro, extrañado. ¿Dónde demonios está la nota de despedida que escribí para mi hija?
Más tarde, a diez minutos de allí, la pequeña Lucía concilia el sueño aliviada de los retortijones, pero Alicia se niega a dormir hasta que su madre no consienta leerle algunas páginas del país de las maravillas. Ella abre el libro y lo que ocurre es que una hoja manuscrita cae al suelo con la suavidad de un copo de nieve. La recoge y reconoce al instante la esmerada caligrafía oblicua de su padre. Leerla le provoca el dolor de un puñetazo y un horror próximo a la náusea. El teléfono, el teléfono. Marca el número memorizado y los tonos se pierden a lo largo de la línea de cobre sin respuesta al otro lado.
-Alicia, cariño. Prométeme que no te moverás de la cama. Tengo que ir rápidamente a ver al abuelito –dice a su hija con la angustia salpicando su cara.
La urgencia la vuelve torpe al abrir el coche, al arrancarlo, al aparcar y subir los cuatro escalones antes de atinar a introducir la llave en la cerradura. ¡Papá!, grita al entrar precipitadamente en la casa. Recorre el pasillo con el corazón asomando por la boca hasta llegar el dormitorio conyugal. Allí encuentra a su madre tumbada, como siempre, y a su padre sentado a su lado tomándole la mano. Está llorando como un niño. Alicia se le acerca y lo abraza con vehemencia.
-Papá, no lo hagas, por Dios, no lo hagas. Yo te ayudaré a luchar contra el cáncer, pero no nos dejes, por favor. Te quiero tanto…
Lo que no sabe Alicia es que Manuel ha cambiado de idea y ha decidido retrasar el salto mortal. Está conmovido y aún atónito. Inmediatamente después de que su hija y su nieta se marcharan de casa, su esposa lanzó un S.O.S. desde el pozo profundo que habita para demostrar que su cerebro no ha muerto del todo, que aunque postrada e impedida sigue a su lado. Con voz desgarrada y una lágrima brotando como flor de primavera pronunció la primera palabra tras meses de absoluto silencio, después de que su nieta besara su mejilla arrugada. En la penumbra de la habitación dijo: “Alicia”.