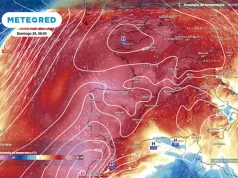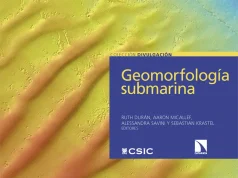Han pasado casi diez años. Fue una primavera de 2004 cuando tuve la primera noticia de Francisco Espinar Lafuente, gracias a mi compañera y amiga María Luisa Calero, catedrática de lingüística general de la Universidad de Córdoba. María Luisa me hizo llegar una gramática universal, el Pangeo, de la que don Francisco era autor. Leí el original y me quedé sobrecogido.
Aquello estaba hecho con un fundamento lingüístico realmente impresionante, mayor que el del Esperanto, por acudir a un referente conocido por todos. Repasé, primero mentalmente, después en mis notas, y no encontré la ubicación del lingüista Francisco Espinar. No existía tal lingüista oficial, aunque eso lo supe más tarde, cuando trabé contacto personal con el autor. En realidad era un hombre de leyes, un almeriense hijo de militar fiel a la República, exiliado durante muchos años, que había desarrollado parte de su carrera profesional en Marruecos, donde llegó a ser juez tras la independencia de ese país. El resto de su vida jurídica continuó en la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue Profesor Titular en la cátedra de Hernández Gil. Me impresionó. Más anonado todavía me dejaron las conversaciones telefónicas que empecé a mantener con don Francisco. Nos llamábamos para comentar su Pangeo, aunque la gramática universal terminara convirtiéndose en el preludio de cualquier otro tema. Conversábamos sobre mil asuntos, sin guión previo, en tiempos imprevisibles, siempre prolongados, aunque yo tuviera la invariable sensación de que solo había discurrido un pequeño y cálido instante. Un buen día se me ocurrió comentarle que andaba atribulado con mis clases de Historia de la Lingüística, sobre todo con la repercusión epistemológica que contiene toda historia de una disciplina científica. Y entonces me envió su Más allá de la ciencia. Empecé a sospechar que don Francisco, también era epistemólogo. Leí el libro. En efecto, era epistemólogo, y además con mayúsculas. Para encontrarle parangón a aquellas páginas había que remontarse, no sé, a Feyerabend, Khun, Lakatos, Morin o Hanson, a lo mejor de la epistemología de los últimos tiempos. Y entonces tuve la ocurrencia definitiva. Le propuse a don Francisco que viniera a contarle aquellas cosas a mis estudiantes, que volviese a su Almería. Aceptó entusiasmado de volver a su tierra, en compañía de su hijo Paco. La tarde antes de su conferencia recorrimos las calles del centro, los ambientes de su infancia que supo desenterrar tras las fachadas y los edificios que los habían sustituido, quizá incluso suplantado. A la mañana siguiente nos encaminamos hacia el Aula 1 de la Facultad de Humanidades. Las muchas cosas que ya sabía de don Francisco me bastaban para presentarlo ante mis estudiantes. No obstante, siempre precavido y diligente, él me había preparado un curriculum abreviado. Lo fui leyendo, mientas penetrábamos en el hall de nuestro edificio. Entonces me detuve ante un dato. Levanté la vista y lo debí interrogar con la mirada. Me cogió el brazo con afecto. “Sí, hijo, debes decirles que he sido Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33”. Esbozó una sonrisa. Continuaba cogido de mi brazo, del que no se separaría hasta que alcanzamos el estrado. “¿Sabes? Va siendo hora de que este país sepa lo mucho que ha hecho la masonería por él”. La conferencia fue imponente, recordada todavía hoy por quienes asistieron a ella, como uno de los hitos intelectuales más imponentes de nuestro joven recinto universitario.
Aquellos días yo trasteaba en León Felipe por un encargo que me había realizado otro querido amigo, José Valles, catedrático de Teoría de la Literatura, destinado entonces en el cuerpo diplomático en México. Conservaba la viva impresión causada por mi primera lectura de Ganarás la luz, sobre todo recordaba sus imágenes poderosas y, en especial, la enorme fuerza vital que transmitía León Felipe. La segunda lectura, sin embargo, me estaba resultando distinta, me daba la sensación de que detrás de las imágenes latía un mundo cifrado, todavía más poderoso. Como nunca interrumpí mis charlas telefónicas con don Francisco, en una de ellas le debí comentar mis cuitas con la poesía de León Felipe. “¿Seguro que no era masón? Tengo que releer Ganarás la luz. Ya te contaré”. Ni dudé de que don Francisco, como siempre, volvería a llevar razón. Naturalmente, no sé había equivocado. Pregunté a través de mis contactos en México donde, efectivamente, León Felipe estuvo acreditado como masón activo. De esa manera tropecé con un hilo impensado cuando inicié mi trabajo sobre el poeta muerto en el exilio mexicano. León Felipe formaba parte de un elenco amplísimo de intelectuales vinculados a la masonería durante la II República Española. Es más, no era un elenco cualquiera, sino la columna vertebral que cambió radical y profundamente el país, en el sentido más solvente del término. La masonería española fue la impulsora de una nueva cultura, protagonizando una intensa actividad que articuló una nueva educación, desde su más refinado exponente, como fue la Institución Libre de Enseñanza, hasta la cotidianidad pedagógica más primaria, como hizo Odón de Buen en la música o la Escola Moderna, seguidora directa de las ideas de Ferrer i Guardia, en la enseñanza primaria. Fueron masones como Ramón y Cajal quienes homologaron la ciencia española a nivel internacional, quienes nutrieron de militares demócratas las filas del ejército, empezando por Ramón Franco, quienes predicaron tolerancia y democracia en política, quienes aportaron páginas tan decisivas al pensamiento español como las escritas por Ortega, quienes protagonizaron la apasionante etapa artística de aquel tiempo, caso de Antonio Machado o, entre otros, León Felipe. Una vez más, don Francisco me había ayudado de manera extraordinaria. La pista era buena, estupenda. Me llevó tiempo, pero al final fui capaz de reconstruir un puzzle riquísimo que, desde luego, confirmaba los muchos servicios realizados por la masonería a este país. Se lo envié a don Francisco y me quedó el consuelo de que lo leyó antes de su fallecimiento en octubre de 2007.
Por todo ello, cuando he conocido la celebración de las II Jornadas de Historia de la Masonería en Almería no he podido menos que recordar a Francisco Espinar, mi entrañable amigo masón. Ojalá sirvan para aproximarnos a ese legado de los masones que trabajaron, con altruismo y tesón, empeñados en mejorar este país, en hacerlo más culto, más libre, más moderno y más tolerante, valores que son auténticos tesoros colectivos en los tiempos que corren. Actividades de este tipo son, antes que nada, una señal de normalidad cívica e intelectual, espero y deseo que irreversible. Pero, al mismo tiempo, no dejan de reparar un legado, el masónico, singularmente maltratado en un país que, a veces, da la sensación de haberse librado del yugo político de la Dictadura, pero seguir arrastrando alguno de sus atavismos mentales. Hablar sobre masonería en una universidad pública es también un signo de sanidad mental, un hecho de justicia histórica, una forma de recobrar un ejemplo de personas que se condujeron en función de valores honestos y constructivos. Sobre todo ello, sobre política, integridad y tolerancia, ¿cómo no?, también escribió esa inteligencia inmensa que fue don Francisco, almeriense, masón, polígrafo, sabio, ser entrañable. Pero eso forma parte de otro capítulo, eso sí, de la misma historia.
F. García Marcos
Catedrático de Lingüística General
Universidad de Almería