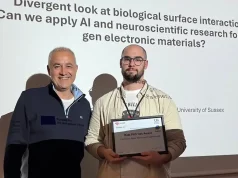Silenciosa, crónica y subdiagnosticada, la enfermedad de Chagas afecta a miles de personas en América sin que muchas lo sepan. Causada por el parásito Trypanosoma cruzi, esta zoonosis se transmite a través de un complejo entramado entre vectores, reservorios y humanos.
El cambio climático, la deforestación y la expansión de cultivos industriales han facilitado su avance a nuevas zonas, incluyendo regiones antes consideradas como libres del vector.

«La enfermedad de Chagas afecta especialmente a poblaciones vulnerables, y su fase aguda suele pasar desapercibida. Muchos pacientes solo descubren que la padecían cuando llegan a urgencias con insuficiencia cardíaca, arritmias o megaesófago, una dilatación anormal del esófago que dificulta la deglución», explica el doctor David Salcedo, infectólogo del Hospital Universitario Nacional de Colombia (HUN) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad es endémica en 21 países del continente americano. Se estima que cerca de 100 millones de personas están en riesgo de infección, y cada año se reportan 30.000 casos nuevos y unas 12.000 muertes. Además, se calcula que 1,5 millones padecen cardiopatía chagásica –una complicación cardíaca causada por el parásito– y que anualmente nacen 9.100 niños infectados por transmisión vertical (de madre a hijo).
«En Colombia el Chagas se presenta con mayor frecuencia en zonas como los Llanos Orientales, Santander, Chocó y Cundinamarca. Su prevalencia oscila entre el 2 y 4 %, aunque podría ser mayor por el subregistro», advierte el doctor Salcedo.
El vector más común es el Rhodnius prolixus, conocido popularmente como pito o chinche besucona, que transmite el parásito al defecar sobre la piel. El rascado involuntario permite la entrada del parásito a través de la herida.
«El problema es que en zonas rurales muchos médicos no están entrenados para sospechar de Chagas ante un infarto o una cardiopatía, y muchos pacientes no consultan a tiempo. Sin diagnóstico oportuno no hay tratamiento efectivo», afirma el especialista.
Reservorios naturales, vectores y portadores silenciosos
La bacterióloga Nubia Estela Matta, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAL, quien ha investigado la diversidad de parásitos sanguíneos en fauna silvestre, explica que los tripanosomas no solo circulan entre mamíferos e insectos, sino también en reptiles, aves, peces y anfibios.
«Sin embargo, solo se ha confirmado en mamíferos que albergan tripanosomas que pueden infectar a los humanos: murciélagos, monos, zarigüeyas o armadillos», precisa.
Sorprendentemente, en anfibios la ocurrencia de tripanosomas llega al 30 %. «La morfología de los parásitos varía según el hospedero: por ejemplo en anfibios son gigantes comparados con los hallados en mamíferos», agrega.
«Los parásitos del género Trypanosoma son altamente exitosos en términos evolutivos. En muchos animales silvestres podrían actuar como portadores asintomáticos: no se enferman pero sí mantienen el ciclo del parásito activo en la naturaleza», asegura la profesora Matta.
Un ciclo alterado por la acción humana
Para Francisco Javier Oliveros, director de la Fundación Zarigüeya, «al hablar de Chagas se suele estigmatizar a la zarigüeya —la chucha— sin considerar el complejo entramado ecológico. Aunque este animal es uno de los principales reservorios naturales del T. cruzi, no propaga activamente la enfermedad, pero su cercanía con viviendas humanas sí facilita su rol en el ciclo del parásito».
«La zarigüeya es clave para el ecosistema: dispersa semillas, controla plagas, recicla materia orgánica. Pero ha sido injustamente perseguida», señala.
Advierte además que actividades humanas como la deforestación, la urbanización o la caza sin control alteran los equilibrios naturales y facilitan el contacto entre vectores, reservorios y humanos.
«El cambio climático también ha modificado la distribución del vector. Antes era impensable encontrarlo en zonas como Bogotá o el altiplano cundiboyacense, pero el aumento de temperatura y los cambios en el uso del suelo han ampliado su rango. Hemos hallado tripanosomas en fauna silvestre hasta a los 3.200 msnm», afirma la profesora Matta.
Además, la expansión de monocultivos como la palma de aceite ha generado hábitats propicios para los vectores. «Un estudio reveló una correlación entre estos cultivos y el aumento de infecciones por T. cruzi en la Orinoquia. También se han documentado mecanismos de transmisión alternativos: brotes por consumo de guarapo contaminado o casos por transfusiones de sangre», añade.
Avances y desafíos
Colombia ha certificado 66 municipios como libres de transmisión intradomiciliaria por vía vectorial, y otros 34 están en proceso. También se implementó el tamizaje del 100 % de las bolsas de sangre donadas, lo que ha reducido la transmisión transfusional, según el Instituto Nacional de Salud (INS).
Aun así los desafíos persisten. «Necesitamos educación, acceso al diagnóstico, formación del personal médico y voluntad política. No se puede diagnosticar lo que no se busca, ni tratar lo que no se conoce. La enfermedad de Chagas sigue entre nosotros: silenciosa, pero presente», concluye el doctor Salcedo.